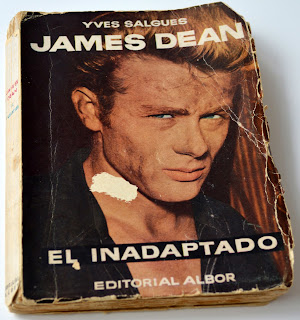El Alfanhuí
de Rafael Sánchez Ferlosio es, en más de un sentido, un libro maravilloso, a mi
juicio el libro por el que más merecidamente su autor debiera ocupar el lugar
de honor que en efecto ocupa en la literatura española gracias a su siguiente
novela, El Jarama. Pero eso va en los
gustos, claro. Como a tantos otros libros esenciales, he llegado a éste
tardíamente, que no tarde: esos matices. Lo recuerdo rondándome con su extraño
nombre durante mi infancia y juventud, porque formaba parte de aquella
memorable colección de RTV Biblioteca
Básica Salvat que no faltaba en ninguna casa, generalmente incompleta. Esta
novela en concreto no estaba entre las que tenían mis padres; yo veía el libro
en otras casas, entre los de color naranja, reservado para la narrativa y la
poesía (el teatro en azul, el ensayo en verde), y me llamaba mucho la atención
ese título tan raro en la portada, que por cierto era sólo una parte del
título: el cabal venía dentro: Industrias
y andanzas de Alfanhuí. Antes del verano lo busqué en esa colección,
precisamente, atraído por una hermosísima cita que José Ángel Valente incluyó
en su Diario Anónimo, y pude
comprarlo al fin en una librería de lance.
Alfanhuí
puede ser lectura de unos días o de varios meses, según el grado de disfrute
que uno quiera permitirse. En el mes de julio yo había superado ya un tercio de
sus páginas cuando lo cogió mi padre y burla burlando, a pesar de su actual
mala vista para las letras de imprenta, se lo fue bebiendo en el sopor del
estío. Qué cosas más absurdas cuenta,
me decía, riendo, pero qué bien las
cuenta. Seguramente le enganchó el que retratase el mundo rural mesetario
de los años cincuenta, que él tan bien conoció, y puedo imaginar su gratísima
sorpresa -que fue también la mía más tarde- al comprobar que en los últimos
capítulos llega Alfanhuí a nuestra amada Palencia, ciudad que por
"cualquier parte tenía franca y alegre la entrada y se partía como una
hogaza de pan", y se pone a trabajar en una herboristería de la Calle
Mayor, y sale a menudo a los campos de alrededor a buscar hierbas curativas.
'Realismo absurdo' podría ser una buena corriente
literaria en la que incluir esta atípica, maravillosamente atípica novela
española de 1951, pero no existe tal corriente -creo-; existe la de realismo
mágico, del que bien podría ser avanzadilla en nuestro país, en espera de que
empezaran a desembarcar los escritores latinoamericanos una década más tarde, y
existe el surrealismo, y también lo real maravilloso: a medio camino entre
estos territorios y el juguetón vanguardismo ramoniano se alza el Alfanhuí de Sánchez Ferlosio, con el eco
entreverado de aquella picaresca estirpe de lázaros y buscones y guzmanes.
Escrita con una bellísima prosa poética, precisa y
minuciosa en la descripción, Alfanhuí
está construida con muy breves capítulos repartidos en tres partes. Admirado,
ya desde el principio me dio por pensar en esos textos breves que hoy en día
tratan de pasar por microrrelatos con el aplauso de algunos astutos promotores,
y que no son sino, en la mayoría de los casos, fragmentos sueltos, ocurrencias,
frases ingeniosas, pinceladas narrativas a la sombra -escueta- de un duradero
dinosaurio. (Hay cierto libro reciente dedicado a este género en el que los
microrrelatos están ordenados por su extensión, de los más largos a los más
breves, y juro que el último, como por otra parte era previsible, es una página
en blanco, salvo por el título y el nombre del autor, que es la versión
narrativa de aquel lienzo en blanco que dio lugar a Arte, la magnífica obra de Yasmina Reza que Flotats, Pou e Hipólito
elevaron a la cumbre de la escena teatral). Por el contrario, cada uno de los
41 capítulos de Alfanhuí, que forman
parte de una única historia, podrían al mismo tiempo ser una historia
independiente; más aún: con frecuencia encuentra el lector párrafos con una
notable autonomía argumental, auténticos microrrelatos, lo que le confiere a la
novela de Ferlosio la virtud de ser una miríada de historias dentro de una
historia mayor. Valga este ejemplo con el que acabo ya, y con el que pretendo
lograr interesar a otros en este libro imprescindible:
"El maestro contaba historias por la noche. Cuando empezaba a contar, la criada encendía la chimenea. La criada sabía todas las historias y avivaba el fuego cuando la historia crecía. Cuando se hacía monótona, lo dejaba languidecer; en los momentos de emoción, volvía a echar leña en el fuego, hasta que la historia terminaba y lo dejaba apagarse.
Una noche se acabó la leña antes que la historia, y el maestro no pudo continuar"
Jarrón con cardos. Escolástico Fernández